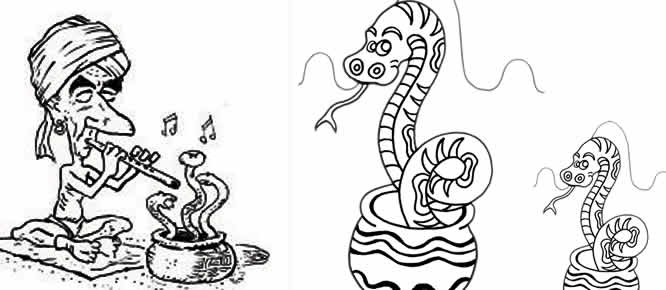
Apareció una mañana por esa calle, la de La Burbuja. Vestía traje raído y de color indefinido; color que el sol había borrado con la insidia de su diaria trashumancia. Cubría su cabeza un sombrero de amplias alas que caían torcidas sobre la frente, las orejas y la espalda. Una larga cabellera canosa, donde la brisa escondía sus secretos. De sus hombros, se descolgaba un sencillo morral. Llamaba la atención el tamaño y forma de sus orejas y el zarcillo que las adornaba como si fuera un reptil que se enroscaba alrededor de aquellas.
El caminante parecía que había surgido de uno de esos fantásticos cuentos de hadas de la niñez. La gente que pasaba por su lado lo miraba absorta…No faltó quienes le siguieron, tal vez atraídos por el halo misterioso que desprevenido surgía de su cuerpo. El hombre ni siquiera se fijaba en quien o quienes estaban en las calles, pues, seguía caminando como si estuviera solo en la amplia calleja de guijarros indecisos entre aquel polvo desidioso que se levantaba ante la parsimonia de su caminar antiguo. La callejuela lo condujo a la plaza del pueblo. Aquí, se detuvo bajo la sombra de un grueso árbol, se sacudió los anchos pantalones, y ante una banca que lucia la vetustez de su piedra áspera y rajada tomó asiento. Miró el vacío, respiró profundamente, luego se puso de pie y subió sobre la banca. Miró al este y al oeste, luego exclamó, agitando el estrafalario sombrero, dirigiéndose a quienes le habían seguido, pero que se mostraban un tanto alejados:
―¡Venid! ¡Venid! ―abría y movía los brazos como si quisiera atraer a la gente hacia su pecho. Y la gente se arremolinaba. Sentían que una fuerza sobrehumana los jalaba hacia aquel estrambótico personaje; aunque, claro está, un oscuro temor los detenía. Estaban entre esas dos fuerzas: la curiosidad y el miedo indefinido. ¿A qué se debía esa sensación que embargaba a los pobladores? ¿Tal vez la extraña forma de sus orejas? ¿Quizá era un duende surgido de las entrañas del submundo para engañarles?…Había aparecido cierta suspicacia de no sé qué recodo en esas sencillas gentes; o, tal vez, gentes consumidas por la rutina de sus quehaceres entre la maledicencia y la mal decencia; que veían pasar sus días y sus noches de troleros en tiendas y en los tenduchos… Ver aparecer un extraño hombre con una vestimenta rara y con fantásticas orejas, seguro, no era para tomar las cosas tranquilamente de buenas a primeras…
―¡Venid! ¡Venid! ―repetía el caminante ―¡Miren la maravilla de la suerte! ―Abrió su morral, y todos, espeluznados, vieron asomar un triángulo de figuras geométricas de colores pardos y verdes. ¡Una linda y voluminosa cobra! Los ojillos de la serpiente reflejaban la luz del día. Movió la cabeza hacia todos los lados mostrando la lengua larga y bífida. El caminante extrajo de su pecho una larga flauta y comenzó a tocar una sinuosa melodía. La musiquita se fue extendiendo por los aires y llegaba nítida a los oídos de los aldeanos. Algunos se sentían atraídos por esas notas y se fueron acercando, casi arrastrándose, y botando lagrimas a torrentes y lanzando lamentos maldecidos; otros sentían deseos de golpear a las personas, y las golpeaban; otros, pensaban en devolver lo que habían hurtado, e iban presuroso a hacerlo; no faltaba quién se arrepentía de haber pegado a sus niños, y se desgañitaba gritando su terrible culpa; no faltaba alguna mujer que se arrepentía de haberle echado mucha sal a la comida del marido porque había dejado de quererlo…Tampoco fue ausenta la voz ronca de alguien que se machacaba las manos porque estas habían tomado el dinero de su oficina… La melodía de la flauta, al penetrar al cerebro de los pobladores, hacía que estos manifestaran los delitos que ocultaban… De improviso, alguien de entre la gente gritó desaforadamente: “¡Yo soy un ladrón”!, “¡Yo soy un ladrón!”, “¡Yo le robé las gallinas a mi compadre!”; otro, más lejos vociferaba: “¡Mírenme!, ¡sí, mírenme! ¡Yo, el juez de la comarca, he sentenciado a la prisión a inocentes, porque sus acusadores me pagaron con dos bueyes!”; otro decía: “¡Ja, ja, ja, ja, qué zonzonazos son mis vecinos; son unos verdaderos estúpidos!… ¡Nunca se dieron cuenta que yo les hurtaba sus cuyes y sus gallinas! ¡Ja, ja, ja, ja!….” Otra voz decía: “¡Al burro del teniente gobernador yo lo rematé en la feria, y ni cuenta se dio el caído del palto…! Y “¡Ja, ja, ja!”, reía…
Y así, cada poblador que escuchaba la música de la flauta gritaba lo que guardaba en lo más recóndito de su mente. La increíble melodía impulsaba a decir la verdad, sea cual fuere el acto, sea cual fuere el pensamiento, el deseo…que por más enterrado que se hallare, la música hacía que saliera con la fuerza propia de un volcán. Y cuánto más era su culpa, más hipnóticos miraban los vivaces ojillos del la víbora… Ese era el secreto del caminante y de su flauta mágica.
Cuando cesó la música, los vecinos se dieron cuenta de que se habían mostrado tales cuales eran, y una vergüenza cubrió sus rostros, y escaparon rápidamente a sus casas; pero, otros, furiosos, se armaron de piedras y palos, y, presos de la furia más proterva se dirigieron a donde estaba el raro caminante, con el fin de herirlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo, incluso, matarlo…. Mientras que otros, más aleguleyados, fueron a buscar a la autoridad para que obliguen al estrafalario flautista a irse del pueblo o que lo metan a la cárcel, o no sé qué, pero algo tenían que hacer contra ese esperpento maldito…
Ante esta nueva actitud de la gente, la música de la flauta surgió suavemente, y vieron que la serpiente enroscaba y desenroscaba su fino cuerpo. Movía su cabeza como si efectivamente escuchara las notas que salían, ahora, a borbotones del fino instrumento… Y los enfierecidos pobladores se fueron acercando, acercando… Alguien levantó el brazo para lanzar una piedra, y vio que se le convertía en una víbora que se dirigía a sus ojos, y sólo un grito horrendo rompió su garganta; otro, que traía una vara, se le transformó en otra serpiente que le comenzó a apretar el cuello…Y así. El pavor cundió entre la gente que veía que sus piedras o sus palos o sus correas o sus sogas o sus corbatitas se tornaban en venenosas áspides que se volvían contra cada quien. La plaza se volvió un loquerío. La gente corría para todos los lados, se chocaban entre ellos, resbalaban, se empujaban, se pateaban, se escupían, se arañaban…Pensaban que estaban defendiéndose de las serpientes…, aunque en realidad no había nada de eso, todo era una ilusión: la ilusión venenosa de sus mentes culpables…
De pronto se sintió el redoblar de unos tambores: ¡Ratatán! ¡Rat, rat, rat, ratatán! ¡Rat, rat, rat, ratatán, rat…! Sonaban con marcial ritmo unos viejos tambores. Al lado venían muchos vecinos azorados y enardecidos en contra del Caminante. No tenían vergüenza, la habían perdido en un juego de naipes marcados o a la carambola del embuste y la tramoya. Delante de ellos venía la el Jefe de la comarca, con su bastón de mando, su banda de arlequines y tres sombrillas de buen tamaño que le cubrían la cabeza plana que tenía; en otro grupo estaba el mandamás del Consorcio de la Pampa de Lechugas acompañado de los repipitos expertos en torcidas y quebradera de manos y movidas de lenguas viperinas. Allí estaban los dos más excelsos capitostes del poblado de marras aquel.
¡Pobre encantador de serpientes!, ahora sí que la cosa estaba seria, demasiado seria. Se iba a enfrentar a los Mefistófeles de las enredaderas y a los truchimanes más truchas de la comarca. ¡Pobrecito el caminante! ¡Ahora sí sabría lo que es bueno! ¡Venirme a mí con viboritas y flautitas! ¡Bah, insensato! ¡No sabes con quiénes te has metido, maledificioso!
Los ratatán se ubicaron alrededor de los Mandones, y sin cesar de tocar su marcial tamborileo fueron acercándose al flautista del camino. Este los miró y al ver al señor Truchimán Menor y al señor Truchimán Mayor del Consorcio de La Chamullada, dejó de tocar su delicada flauta y los miró con cara de bebito inocente.
―¡Oh, no hay caso que le metimos miedo a este fullero de miércoles! ―dijeron los atorrantes, a pesar de que era jueves, dando a conocer su vulgar vocabulario y que estaban más despistados que pingüinos en el desierto.
―¡Atrápenlo! ―grito el mandamás más decidido ―¡Atrápenlo!…
Vana ilusión. El flautista del camino reinició su melodía y la serpiente, su fiel compañera, cerró los ojos para no ver el prodigio que iba a acontecer en los próximos minutos. Un prodigio que jamás se iba a olvidar en el devenir de la rimbombante historia de aquel pueblo de las historias perdidas. La melodía se fue intensificando y se fue intensificando…¡Oh, maravilla! El señor Truchimancito y la digna autoridad de la SS (Solución Solapada) sintieron, primero, un cosquilleo en las orejas, luego un hormigueo, luego… ¡horror!…Sus papachungos gritaron:
―¡Tiene las orejas de burro! ¡Tiene las orejas de burro! ―Los dignos Mandones sintieron de repente un escozor en los pies que les fue subiendo, subiendo. Miraron hacia abajo, ¡oh, portento!, sus piececitos se estaban convirtiendo en unos bellísimos cascos…
Fue algo trágico y cómico a la vez. Unos y otros se miraban absortos las grandes orejas que les seguían creciendo. Un rugido de cólera y miedo reventó en la plaza. Luego, como si hubiera sucedido un terrible terremoto, sólo polvo se vio en la plaza. Todos, sin excepción, todos, corrían con la velocidad que les daban sus casquitos y sus potentes orejas de burro. Detrás de ellos huyeron despavoridos los más truchas y los menos, los rataplanes y los burbujas impunes.
El encantador de serpientes dejó de tocar su flauta mágica, guardó el ofidio en el raído morral, sacudió su sombrero, y se fue como quien no quiere la cosa silbando la Canción de los Imposibles. Unos dicen que el fantástico caminante fue el Flautista de Hamelín…y lo han visto viniendo para estos rumbos…Usted ¿qué piensa, amable lector? ¿Quisiera que venga?
Víctor Arpasi Flores
